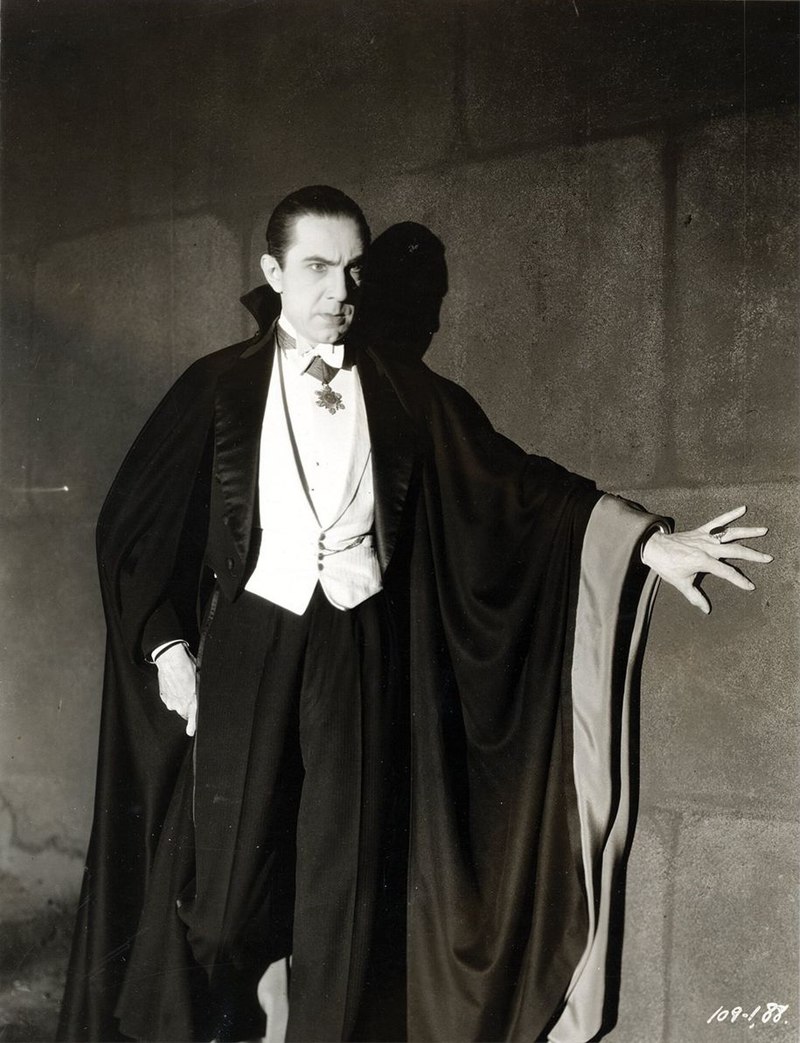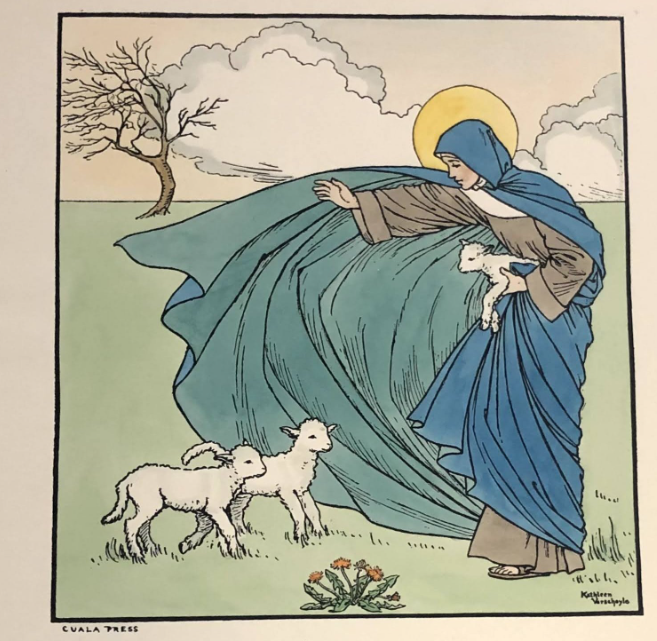 |
| Verschoyle, K. (1908-1946) Saint Brigid. Cuala Press Prints. |
Ahora que hemos visto en entradas anteriores cómo
algunas tradiciones paganas sobreviven, mutando, con la llegada del
cristianismo, queremos destacar un ejemplo concreto de este fenómeno. Y
Brígida, una supuesta diosa celta, es un ejemplo muy conocido de estas
pervivencias, al convertirse, según ciertas interpretaciones, en una santa
cristiana. Esta diosa será Santa Brígida de Kildare, la santa más famosa de
Irlanda solo superada por San Patricio, y su culto es también muy popular en
Gran Bretaña y en Europa (Kissane, 2017, pp. 187-194). La Brígida histórica, si
es que existió en algún momento, viviría entre los años 436 y 525, pero esta
mujer es ahora incognoscible para nosotros, oscurecida tanto por la Santa como
por la Diosa, que han ocupado gran espacio en la historiografía irlandesa.
Según ciertas interpretaciones de su hagiografía, de
su culto y de su figura en general se la puede ver no como una santa
genuinamente cristiana, sino como una diosa cristianizada. Una diosa que, en el
pasado, sería la versión irlandesa de la pancéltica Brigantia, cuyas
tradiciones atribuidas muchas veces pertenecen realmente a Santa Brígida. Esta
diosa parece que serían tres hermanas del mismo nombre y tendría, según la
única mención escrita medieval que tenemos, en el llamado
“glosario de Cormac”, datado entre el 846 y el 908 (Kissane, 2017, p. 84), tres atribuciones, una cada una: artesanía, poesía y
medicina. El hecho de tener varias atribuciones y ser reconocida como tres
diosas hace que algunos autores vean el término bríg como un término genérico para deidades (Stern, 2020, pp.
63-66). Argumento que cobra fuerza si tenemos en cuenta que en Irlanda hay
muchos santos con el mismo o muy parecido nombre, fruto de la tradición oral y
de la expansión de estas tradiciones sin un “control” religioso unificador.
Muchas veces, estas tradiciones orales se han leído como el mantenimiento de un
culto anterior, precristiano, en el que quizás existían diferentes Brígidas con
diferentes atribuciones (Ó Riain, 1977, pp. 146-155).

De Loria, Norman (1979), The Passing of St. Brighid. Smithsonian American Art Museum. Véase la visión romántica de Brígida y el símbolo del fuego.
Y es este mantenimiento de un culto anterior el
principal argumento que se utiliza para defender estas posturas sobre Brígida.
El culto de la Brígida santa tiene ciertos aspectos y características que han
sido muchas veces interpretados como paganos. Además, algunos autores ven en la
toponimia relacionada con Santa Brígida más pistas sobre esto, estando presente
en zonas donde habitaron los brigantes, un pueblo céltico que supuestamente
adoraría a Brigantia (Butler, 2011, pp. 77-83).
Entre los elementos del culto que se utilizan para
argumentar esta pervivencia pagana está el fuego, presente tanto en su
iconografía hagiográfica como en su culto, siendo un fuego perpetuo mantenido
en su monasterio en Kildare por un grupo de monjas, fenómeno que nos puede
recordar a las Vestales romanas (Kissane, 2017, pp. 81-83). Las áreas de
dominio de la diosa que antes mencionábamos (poesía, artesanía y medicina) de
nuevo aparecen en su culto, apareciendo en sus Vidas como áreas de importancia
para la Santa (Lawrence, 1996, pp. 47-54), y el Imbolc, una festividad pagana, coincide
con su día en el santoral, el 1 de febrero (Mc Carthy, 2000, pp.278-279). Sin
embargo, no podemos ver esta simbología en la Santa como una supervivencia del
paganismo como tal, sino como una apropiación de símbolos culturalmente
relevantes para lanzar un mensaje eminentemente cristiano (Ritari, 2010, pp.
193-194). Y esa sería la forma en la que el paganismo sobreviviría: como
influencia en las manifestaciones religiosas y culturales cristianas.

Portada del periódico de la organización Inghínidhe na hÉireann.
¿De dónde provienen estas lecturas? La respuesta es
múltiple. Por una parte, los estudiosos románticos del XIX, buscando una
religión fundacional de Europa, comenzaron a leer a Santa Brígida como una
heredera de la diosa Brígida (Stern, 2020, pp. 63-66). Otras visiones,
nacionalistas irlandesas, rechazan su condición de santa católica, adoptando a esta
visión de la diosa como patrona en vez de a su versión cristiana por conflictos
con la Iglesia católica (como es el caso de la organización feminista Inghínidhe na hÉireann). El interés renovado por el paganismo durante el siglo
XX jugaría un papel también en su resignificación, sobre todo desde un punto de
vista folklórico (Kissane, 2017, pp. 163-166). Y no solo desde Irlanda se ha
entendido a Brígida así: los historiadores ingleses de religión protestante, a
comienzos del siglo XX, con el objetivo de desprestigiar a los santos
irlandeses y presentar una imagen de Irlanda pagana y bárbara trataron de afirmar
que estos fueron dioses paganos, inventados por los druidas celtas (Butler,
2011, p. 6).
No debemos olvidar que, aunque la figura de Brígida
tenga sus orígenes en una figura pagana, la Brígida que conocemos es una
Brígida cristiana, un producto cristiano, fruto de la fe de los cristianos de
la Irlanda de su tiempo e influencias culturales paganas. Por ejemplo, algunos
autores ven similitudes entre Brígida y la reina Medb, un personaje muy
importante del ciclo heroico irlandés (Bhreathnach, 2014, pp. 52-55). Sin
embargo, muchas de las atribuciones de la Brígida diosa (como la artesanía, la
poesía o la medicina que mencionábamos antes) pueden ser fácilmente fruto de
influencia bíblica (Lawrence, 1996, pp. 47-54), así como la estructura de sus
Vidas hagiográficas y los contenidos de estas pueden ser fácilmente entendidos
bajo una lógica bíblica, cuando no directamente los biógrafos de la Santa le
atribuyen milagros de clara inspiración bíblica (Bray, 1987, pp. 210-211). La
figura de Brígida puede verse tanto como una diosa cristianizada como una Santa
cristiana perfectamente típica. ¿A qué se debe esto?
 |
| Reid, S. (1904), Medb and the druid. Medb es una de las figuras más importantes del ciclo de Ulster. |
El motivo es un debate presente en la historiografía
irlandesa, el debate entre nativismo y antinativismo. Los nativistas defienden
la posibilidad de descubrir el pasado pagano a través de textos cristianos, que
pueden ser influenciados por tradiciones culturales transmitidas a través de la
oralidad. Los antinativistas niegan esto, afirmando que los textos y
tradiciones son algo cristiano, hecho por cristianos para cristianos, llegando
a poner en duda si lo que sabemos de la religión pagana es cierto, al no
existir fuentes directas (Cussack, 2008, pp. 77-87).
La realidad es que es difícil negar las influencias
paganas en las Vidas y tradiciones de Brígida, pero tampoco podemos negar su
carácter cristiano. A Brígida la debemos entender como la
reconversión de una figura cultural, legitimada en el mundo cristiano a través
de sus Vidas y de la asociación con Jesús y con María, a través de la cual
podemos descubrir el cómo entendían los irlandeses de su época la nueva
religión, a la que dotaban de una personalidad propia, diferenciada de la de
sus vecinos europeos, dándole personajes, características y tradiciones propias
de la cultura pagana irlandesa.








_(14783467965).jpg/800px-Myths_and_legends%3B_the_Celtic_race_(1910)_(14783467965).jpg)